Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes chorros, de Cristian Alarcón
«De lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo»/»Desde afuera parece un barrio pero por dentro es puro pasillo». No es una redundancia, es un seguimiento metódico y un recordatorio, un circulante norte.
El libro de Alarcón me dio esa misma sensación, por eso recordé esas frases del comienzo y volví a buscarlas: está hecho de pasillos, corre intenso, se cruzan las voces que allí hablan medido, como si hubiera un contador que fuera a cobrárselas (y seguramente no se equivocan); se contradicen, se esconden, se encuentran y completan recorridos o se matan callando.
La de Alarcón es una crónica que tiene por protagonistas a los amigos y familiares del Frente Vital, y también a los enemigos de este joven que antes y después de morir fue un «ídolo pagano» de las villas del norte del conurbano bonaerense. Y lo que cuenta es cierto cambio en las relaciones en la villa y en las prácticas del choreo, desde un punto de vista particular. Sin fingir su voz, Alarcón narra no desde códigos externos al mundo de su relato -como el sociológico o criminalístico del que tanto se nutre el registro periodístico- sino desde el lenguaje de las vivencias interiores de ese territorio. Así el registro con el que se da cuenta de la cosa planta un modo de decir este mundo, lo incorpora, pero no aspira a su interpretación como clausura de su decir, sino a su interpretación como un volver a repetir, un citar, un legitimar que es ese el código con el que se dicen a sí mismos los pibes chorros y sus madres y sus amigos y sus enemigos.
El narrador no hace de su relato un frente de barrio, no oculta tampoco que no permanece, que él también «pasa», entra y sale; es incluso cuidadoso en mostrarse agriamente honesto acerca de la distancia que guarda entre el mundo de su historia y su cuerpo (no su corazón, no su conciencia, por eso mismo). Esto es claro en la escena del ritual de la abuela Mai, o en las increíbles últimas líneas. Pero se hace explícito en la mitad del relato, una estupenda non fiction bisagra dentro de la non fiction:
«Salimos del cementerio por uno de los portones laterales y Tincho, el pelo largo, la cara afilada, la nariz que se cae de costado levemente como una hoja mustia, como una fosa nasal mal hecha de resina, me tomó del brazo, me lo cruzó en la espalda, y me pasó el suyo por el cuello haciéndome levantar unos centímetros los talones del suelo. Jugaba al ladrón conmigo como rehén de una ficción inspirada en la vida real, una non fiction propia, una recreación graciosa de su actuación mejor lograda.
-¡Tomemos rehenes! -dijo, y me empujó con la rodilla hacia la salida del cementerio.
Chaías, Pato y Alfredo se reían del show.
-¡Llamá a la tele, llamá a la tele! -lo alentó Chaías.
-¡Quedate quieto gil que sos boleta! -me escupió Tincho en la oreja-. ¡Las cámaras loco! ¡Traé las cámaras y llamá al juez! -ordenó a un imaginario negociador.
El consumo que comenzó cuando tenía doce años ha dejado en Tincho no solo las marcas físicas sino, al menos en su manera de recorrer sus elecciones y su destino, una relación con el delito que considera casi imposible de quebrar porque no habría manera de sostener el gasto que le produce «el vicio». Claro que después de horas de conversación distendida contra un paredón de la villa San Francisco, mientras en el potrero se disputa un picado dominguero y cruzando la calle una bandita baja cervezas como si fueran el agua de la eterna juventud, el consumo es un dato menor, absolutamente aleatorio a las condiciones de vida que llevaron a ese chico de diez años, perdido entre las calles y los vagones viejos de Retiro, a comenzar en el camino del robo. El robo, tal como era concebido en aquel entonces por Tincho, se trataba de la picardía heredada de sus hermanos mayores, consistente en meter la pequeña mano de niño por las hendijas de los colectivos en una terminal de línea, para hacerse de la recaudación ante la distracción de los choferes. «Nosotros somos doce hermaos, mi vieja sola y a los diez tuve que salir a hacer lo que fuera, después de a poco aprendí a poner caño. Todo se aprende. Es cuestión de que el otro te crea que sos malo», me dijo el día que lo conocí pasándose la mano por el pelo largo, volviéndoselo a acomodar en la espalda, repasando con la yema del dedo índice la napia, esa superficie perdida del cuerpo en la que podría comenzar una cartografía de su delincuencia.
De aquello ya habían pasado más de seis meses, cuando ese sábado Tincho jugó a usarme de escudo humano, poniéndome en el lugar de sus víctimas, enseñándome que a pesar de nuestra creciente cercanía, más allá de la particular relación que íbamos construyendo entre mis preguntas y sus respuestas, yo seguía siendo un potencial asaltado, un civil con algunos pesos encima; y ellos continuaban siendo excluidos dispuestos a tomar lo ajeno como fuera para salvarse por unas horas, arriesgando el resto de vida, dando un paso en el que todo se puede ir al infierno.»
Hay algo raro, que no termino de explicarme. Es una relación entre la forma de este espacio pasillo y la necesidad constante de ir escribiendo en sus esquinas, allí donde un camino puede torcerse o traicionar, la «ley» (?), escribir algo, bah, que no espoco, dejar una marca, digamos y tratar de que no te la anden borroneando, de hacerla valer. Los ranchos son paradas, postas, parece -nada más parece: porque las mujeres también corren, salen al salvataje o escapan de hombres, padres o maridos, que pretenden decidir sobre su corazón o su cuerpo-, porque allí a lo sumo permanecen ellas, siempre y cuando no las llame el dolor, la sangre, a salir corriendo «como estaban» o cuando no entran y salen de los ranchos vecinos intercambiando préstamos para «completar» la olla de la comida del día. Los pibes (eufemismo en flor: casi no hay -tiempo de- niñxs, y tampoco hay muchos mayores; pero a lxs niñxs que lo son no se les dice «pibes»), no hacen más que salir, llegar de un hecho o de la cárcel, para salir otra vez, pasar. Y en el camino, todo el tiempo, la preocupación y ocupación por estar fundando y defendiendo códigos. Es como si ese circular constante fuera todo el trabajo de escritura de ese código una y otra vez sobre el territorio de la villa: en la medida en que el relato se va «completando» este código empieza a volverse (herramienta) y a hacer funcionar sus referencias. La sangre de la herida de Daniel marcando el andén de San Fernando:
«…se asomó por una de las ventanas para ver si la próxima era la estación donde debían bajar. Fue un segundo: le estalló la cabeza contra una viga de hierro. Iba con Javier: alcanzó a sostenerlo, arrancándoselo a las vías y las ruedas del tren. El vagón iba como siempre lleno. Los que vieron el golpe, o lo escucharon, desesperaron para que frenara. Estaban a punto de pasar por la estación de San Isidro. Pero el tren blanco solo se detiene en algunas estaciones. El maquinista no quieso escuchar los gritos, ni los golpes de los carros contra el piso del vagón. El tren siguió la ruta de siempre y Javier tuvo que esperar a que pasaran la estación de Béccar y llegaran a San Fernando para pedir una ambulancia. «Lo apoyamos en el piso, todavía está la marca de la sangre en el andén», cuenta.»
O el rancho donde asesinaron al Frente, que se constituye en una suerte de un ombligo villero al que se refieren las distancias y las direcciones de donde antes había muerto el Tripa o por donde escapará Chaías o donde Brian se desatará loquito («El Frente moriría frente a ese terreno baldío treinta y seis días después del último combate con el Tripa»).
Casi correlativamente, el narrador empieza a conocer los cuerpos: orificios de entrada y salida de los tiros, órganos increíbles donde puede quedar atorada -para la salvación- una bala.
Pero lo que venía diciendo es otra cosa: en este espacio no hay construcción de jerarquías en vertical (porque nada permanece justamente lo suficiente para servir de base, porque nada se construye sobre esa arcilla inestable, porque nadie quiere servir de cimientos para que otro vea la luz que se le oculta, claro). Hay unas autoridades, sobre sí mismos, sobre unos significados, que pueden defenderse, establecerse, pero siempre a título personal, nunca orgánicamente, instituidos, representativos de nada o nadie. O sea, siempre. Es fácil la traición.
Tengo notas en mi cuaderno sobre recuerdos coincidentes (el Frente que muere acribillado después de gritar desde abajo de una mesa acurrucado, que no tiren, nos entregamos, y el soldado del relato de Walsh que no muere gritando «Viva la patria» sino «no tiren, hijos de puta»; o los oximorones definitorios como el de «operación masacre», y aquí «pasillos cerrados»); sobre la compleja e inteligente contrucción del enemigo que hacen los testigos, sobre las escrituras (las cartas de amor entre María y el Frente, las de Manuel que no paraba de recordar cuando murió su amigo, y la prosa herida e hiriente de Roberto, el historiador de las muertes de la villa); sobre esa muletilla que sintetiza lo que no se contará para no entrar en detalles, que los pibes dicen «papapá» y entonces, «¡pum!».
Pero léanlo Uds.
Alarcón, Cristian. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes chorros. Bs. As. Verticales de Bolsillo (Grupo editorial Norma). Colección Biografías y documentos. 2003.
PD: Lo que no entenderé es la pelotudez de la contratapa que habla de «la esquizofrenia de una sociedad que al mismo tiempo juzga y santifica a sus protagonistas». ¿Cuál sociedad? ¿En esa estamos todxs haciendo lo mismo esquizofrénicamente? Yo leí un relato bien poco esquizofrénico, sobre gente que no está loca, que está de un lado o de otro. Aparte de Alarcón, ¿alguien de este lado pone al Frente como protagonista de algo?, ¿alguien fuera de los pibes chorros se apropió de su santo el Frente Vital?, al Frente se le pide que las balas de la Bonaerense doblen, que no te maten y el Frente te proteje porque era un chorro con códigos y si le pedís es que te identificás con eso, que no sos rata. Yo no tengo que pedir eso, al Frente no lo juzgo ni lo santifico. ¿El que escribe en la contratapa le pide milagros al Frente? Naaaaah

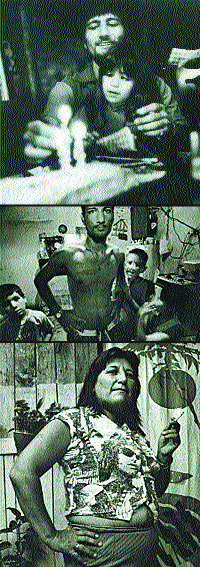
Pingback: Sugerencias. Bibliografía para entender fragmentos de nuestra cultura. « Atando cabos en la Teoría de la Comunicación
Eeeh n entendi nada pero bueno ! Lo unico qe qeria era el argumento lo otro n me interesa ! Cmo puede ser que no aya el argumento la choncha de la lora encima la profesora es mas pasada !:$
Fer, es que la función de este blog no es ayudar en tareas escolares. Creo que lo más fácil que vas a encontrar es el libro mismo, está escrito en un lenguaje muy sencillo. Creo que te va a gustar leerlo. Suerte con eso
hola! una pregunta.. quien es el compañero de trabajo del narrador en el capitulo 6? gracias
Hola, lo nombra apenas empezar el capítulo; es el fotógrafo Alfredo Srur, cuyas fotos incluyo en el artículo.
Es un asco de libro lo deje en la pagina 40 y no lo lei mas..